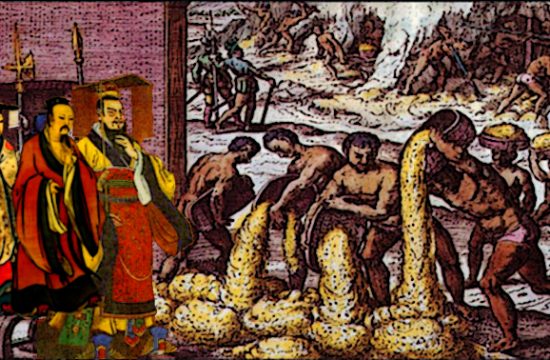Está fuera de toda duda que la pandemia nos ha revelado una fase extravagante de la Historia humana. Han aflorado – desde un subsuelo que no conocíamos o no queríamos conocer- comportamientos, individuales y grupales, discursos, narraciones, fábulas y tergiversaciones en cantidades enormes y de la más variada índole. Tanto así, que si no fuera porque está en juego una mortandad que no cesa de empinarse, parecería que estamos asistiendo a una comedia de equivocaciones creada por un dramaturgo afectado por alguna grave psicopatía.
Bajo estos supuestos, parece una tarea ímproba el intento de formalizar un paradigma apto para dar cuenta de algunas de las conclusiones que es posible extraer de los sucesos más conectados con larealidad-real –es decir, no con las supercherías mediáticas- que han acaecido y están en curso en los días que corren. Veamos entonces qué podemos hacer.
1) La vacunación como dogma inviolable.
Si algo hay instalado como de estricta observancia en la conciencia colectiva es que la vacunación masiva es la única estrategia para contener primero la propagación de los contagios y para, ulteriormente, hacer desaparecer al COVID 19 – sus mutaciones, variantes y cepas novedosas- de la faz de la Tierra.
De lo que se desprende que todo impedimento que obstaculice la vacunación es execrable y que todo aquél que descrea del dogma de la salvación por la vacuna, es un hereje que merece algún tipo de castigo sea éste de carácter moral o jurídico. Es decir, merecedor de la vindicta social y/o de una sanción penal.
No es de nuestro interés, por ahora, indagar en el comportamiento de las vacunas – de todas ellas- desde el punto de vista científico vinculado a la inmunología o a la epidemiología. Es decir: nos abstendremos de participar en el acalorado debate sobre la eficacia de las vacunas. Pero no es excusable evadirnos de una evidencia que, hasta ahora, era reconocida por la comunidad de biólogos, médicos y epistemólogos relacionados con la experimentación en los laboratorios dedicados a crear vacunas que sean lo suficientemente eficaces contra enfermedades contagiosas, bacterianas o virales, tales como la viruela, el sarampión , la poliomielitis o la tuberculosis.
Hasta que se desató la pandemia protagonizada por el virus chino, existía y era cuidadosamente observado por los laboratorios, un protocolo que fijaba las etapas de imprescindible observancia antes de lanzar al mercado una vacuna cualquiera. Este protocolo enunciaba los siguientes pasos para lograr producir una vacuna eficaz:
Exploración. Durante esta etapa se identifican los antígenos que pueden ser útiles para prevenir o tratar una enfermedad contagiosa. La duración de este proceso de investigación insume por lo menos trabajos en los laboratorios alrededor de cuatro años.
Preclínica. En el curso de esta fase de la investigación, se cultivan los tejidos y células y se lleva a cabo la experimentación con animales para evaluar las consecuencias de seguridad y eficacia de la vacuna. Esta etapa suele durar un año por lo menos.
Ensayos en humanos. Se diferencian tres fases; ensayos con un primer grupo reducido de menos de un centenar de individuos con un triple objetivo: confirmar la seguridad de la vacuna; identificar posibles efectos secundarios y establecer las dosis adecuadas En una segunda fase se realizan ensayos con varios centenares de individuos a fin de confirmar los resultados obtenidos con el grupo más reducido. En esta fase se incluyen los grupos de placebo. Finalmente se extiende la experimentación a varios miles de personas. Estos tres tipos de ensayos suelen durar de uno a dos años.
Se desprende de este protocolo universalmente aprobado, que para obtener una vacuna que pueda someterse a la aprobación de los organismos nacionales o internacionales encargados de autorizar el uso de la vacuna de que se trate, las fases que deben respetarse para que las conclusiones sean científicamente válidas, deben prolongarse, por lo menos, por cinco años. Obviamente, en el caso del COVID 19, las vacunas fueron sometidas a dicha aprobación en plazos que no superaron un año en total. Al respecto, se dijo en un principio que los formidables progresos de la biotecnología permitían acortar sin inconvenientes la duración de los ensayos y que, de todas maneras, la aprobación de los organismos técnicos y el lanzamiento al mercado de las vacunas en plazos muy breves, se debían a una emergencia extraordinaria, producto de la alta contagiosidad del coronavirus y de su consecuente también alta letalidad.
2) Aparecen los problemas.
En coincidencia con la “evangelización” del dogma vacunatorio desplegada por expertos, periodistas, CEOS de laboratorios y gobernantes, se fueron presentando algunas contradicciones entre los panegiristas de la vacunación masiva de las gentes hasta arribar a la “inmunidad de rebaño”, una metáfora denigratoria para los humanos que reemplazó por completo al concepto de “inmunidad colectiva”, hasta entonces utilizado para significar el resultado de detener la circulación comunitaria del virus.
Sin dejar de tener presente que la leyenda del COVID comenzó con el relato según el cual la “paciente cero” – una dama china que consumió un caldo del terrible murciélago herradura– fue el origen de una peste que ha destruido las economías más desarrolladas de Occidente, más pronto que tarde debutaron las ácidas polémicas sobre las cuarentenas y sus efectos como medio de aislar, confinándolos, a los portadores del virus que no son otros que nuestros vecinos, amigos y parientes. En nuestro país tuvo lugar la cuarentena más prolongada que se conoce y, una vez mitigada o eliminada, las cifras de contagiados y muertos fueron más elevadas que al comienzo de la cuarentena.
Ahora bien; podemos tomar el mes de diciembre de 2020 como la fecha de iniciación de las campañas de aplicación masiva de vacunas en EEUU y los países de la Comunidad Europea. A medida que las inoculaciones fueron alcanzando cifras millonarias, comenzaron a presentarse algunos problemas referidos a diversos ítems, a saber:
1) Relación entre hisopados (tests) y número de positivos.Aparecen falsos positivos y falsos negativos en los testeos.
2) Eficacia de las vacunas y alternativa entre vacunar a muchos con una sola dosis – para el caso de que el tipo de vacuna exigiese más de una dosis- o bien cumplir con la aplicación de la segunda dosis en los plazos estipulados por los laboratorios y admitidos por las autoridades de control. Vacunados con baja cantidad de anticuerpos.
3) Re-infección de individuos vacunados, sea con la primera o con las dos dosis.
4) Efectos negativos de la vacuna aplicada a quienes ya estaban infectados. (caso del periodista Mauro Viale)
5) Eficacia del uso de barbijos y requisitos técnicos de este tipo de protección.
6) Circulación del virus y contagio aéreo o por contactos con superficies contaminadas.
7) Sucesivas contradicciones respecto de medicamentos eficaces en casos de personas infectadas.
8) Patologías subsistentes después del alta de personas que contrajeron la enfermedad.
9) Exigencias para aprobar la utilización de cada tipo de vacuna.
10) Exclusividad de los estados para adquirir y orientar las campañas de vacunación o libre comercialización de las vacunas por parte del sector privado de la economía.
Ninguna de estas sencillas cuestiones ha sido resuelta en forma definitiva. Por este motivo se ha generalizado la idea de que en realidad todas las vacunas existentes son experimentales y, por lo tanto, son los millones de individuos que han sido inoculados quienes están involucrados en la fase de experimentación con grupos humanos. Esta situación, verdaderamente anómala, tiene su origen en el exiguo plazo de experimentación en los laboratorios que, según algunos biólogos, no ha permitido elaborar vacunas realmente eficaces y carentes de efectos colaterales negativos.
El caso de AstraZeneca.
La vacuna producida por el laboratorioAstraZeneca destinada a inmunizar contra el virus COVID19, ha generado una cantidad notable de hechos anómalos de muy diversas índoles, desarrollos y consecuencias. A los argentinos les interesa conocer con certeza cuáles han sido hasta ahora esas anomalías y los procesos científicos y económicos – también políticos- involucrados en la producción y comercialización de esta vacuna. ¿El motivo? Nuestro país ha estado desde el principio implicado en las negociaciones para producir y explotar económicamente el antígeno necesario para evitar los contagios con el Coronavirus originario de China.
El laboratorio que nos ocupa es una multinacional con sede en Cambridge, Reino Unido, emplea a 65.000 personas en 13 filiales distribuidas por todos los continentes y está considerada como la quinta empresa más importante en el rubro farmacéutico. Fue fundada en 1913 por un grupo de médicos suecos y, luego de varias transformaciones societarias y cambios en lo que hace a la elaboración de productos destinados al comercio, en 2018 se orientó definitivamente a la biotecnología orientada a la farmacología. Es notable la diversificación alcanzada por la empresa en la producción de fármacos puesto que abarca enfermedades de muy distinto origen y desarrollo tales como las gastro-intestinales, cardiovasculares, neurológicas, psiquiátricas, infecciosas e inflamatorias de variado origen.
A nadie sorprendió, habida cuenta de estos antecedentes, que AstraZeneca se dedicara desde marzo de 2020 a desarrollar una vacuna destinada a combatir el Coronavirus que, por ese entonces, ya estaba produciendo estragos en Europa y Los Estados Unidos. Pero ya en septiembre de ese año, tuvo que suspender el ensayo de la vacuna pues se produjeron diversas reacciones negativas entre los voluntarios. Como se sabe, la participación de la venerable Universidad de Oxford en esta etapa del desarrollo de la vacuna, fue sospechada de ser la consecuencia de un aporte de 20 millones de dólares de la empresa a esa Universidad.
En febrero de 2021, se produjo otro grave inconveniente en Sudáfrica cuando profesionales de la salud de ese país denunciaron que la vacuna de AZ no brindaba una protección adecuada a los inoculados menores de 50 años. Sin embargo la OMS salió en defensa de la empresa, aseverando que la vacuna era efectiva contra lo que se identificó como la variante sudafricanadel virus. Ese mismo año, la autoridad sanitaria de Corea del Sur le concedió a AZ el privilegio de ser la primera vacuna aprobada por ese país, aun cuando se advirtió que no era conveniente aplicarla a personas mayores de 70 años. Otra vez la OMS rompió una lanza en favor de AZ, recomendando su aplicación a personas de cualquier edad.
En el mes de marzo de 2021 comenzó la saga de los efectos gravemente negativos de la vacuna de AZ: Dinamarca, Noruega, Islandia, Italia, Rumania, Bulgaria, Tailandia, Irlanda, España entre otros países decidieron suspender la autorización concedida para la aplicación de esta vacuna, por haberse detectado muertes de pacientes inoculados por la generación de trombos luego de transcurridos unos pocos días desde la vacunación. Científicos alemanes declararon que “el preparado desencadena un mecanismo defensivo en el organismo que activa la reacción de las plaquetas, las cuales, cuando sobreabundan, forman coágulos o trombos”.
Obviamente, AZ intentó obtener la aprobación del organismo público que, en los Estados Unidos, posee la atribución correspondiente, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (el NIAID por sus siglas en ingles). Nunca la obtuvo. La principal razón fue su desconfianza en relación a la documentación probatoria de la efectividad de la vacuna contra el COVID y, además, de la inexistencia de efectos negativos entre los inoculados. Esa falta de confianza se vinculó a la presencia de información desactualizada e incompleta.Al día de hoy, AZ continúa “demorada” en Estados Unidos.
Para tener en cuenta.
Frente al cúmulo de problemas que debió afrontar la vacuna de AZ, la respuesta de la multinacional fue doble: primero aseguró que su producto era efectivo en más de un 90% para individuos menores de 60 años, debiendo evitarse en los casos de “adultos mayores”. Cuando sucedió que inoculados “jóvenes” padecieron secuelas graves, AZ informó que aplicada a mayores de 70 años, la vacuna era muy efectiva y no producía efectos negativos para la salud de los pacientes. ¿En qué quedamos entonces? Habría que definir esta cuestión porque están a punto de llegar a la Argentina 864.000 dosis de vacunas fabricadas en laboratorios de AZ y enviadas a nuestro país por la OMS como parte de los aportes del fondo COVAX. ¿A quiénes se les aplicará?
Otro antecedente para recordar, es la gestión de AZ ante la Agencia Europea de Medicamentos con el propósito de disimular los efectos de los muchos problemas ocurridos en países de la Comunidad Europea. Dicho trámite, finalmente aprobado por la EMA, consistió en obtener la autorización necesaria para…¡cambiar el nombre de la vacuna que pasó a llamarse Vaxzevría!
Dejamos para otra oportunidad los comentarios suscitados por la intervención del empresario Hugo Sigman en la negociación para producir y comercializar la vacuna de AZ en la Argentina.