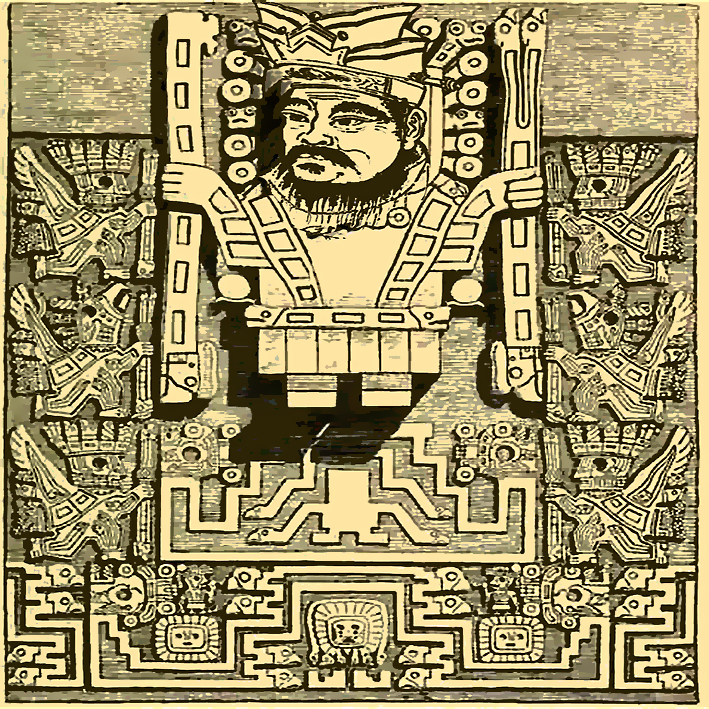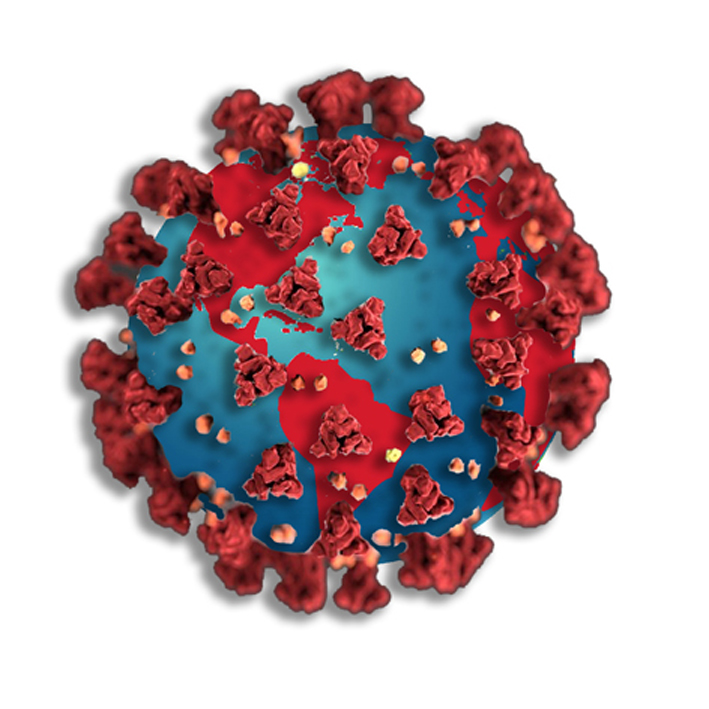A partir de la implosión de la Unión Soviética, el eje sobre el cual se articulaba la contradicción capitalismo vs. socialismo, se quebró inevitable y completamente. De tal manera, por la eliminación de uno de los polos, el otro quedó como la única referencia de la política mundial: todas las naciones que pueblan el pluriverso internacional, casi se olvidaron de la ideología marxista-leninista con la que a partir de la Segunda Postguerra, se estructuró la contradicción entre el capitalismo y el comunismo. El capitalismo democrático quedó como el sistema modélico al cual se fueron incorporando uno tras otro los países antaño sometidos a la influencia de la URSS. Con algunas salvedades: China adoptó un paradigma consistente en una emulación sui generis del capitalismo occidental pero que se mantuvo alejado del elemento democrático vigente en Occidente; Cuba y Venezuela montaron regímenes autoritarios que subsisten como remedos del socialismo real. Las justificaciones ideológicas fueron desapareciendo porque se volvieron innecesarias: para las social-democracias europeas porque los estados nacionales en los que funcionan, han perdido una parte sustancial de sus atribuciones debido a la globalización tecnológica, económica y financiera además de haber transferido voluntariamente una gran parte de su autonomía política en aras de la integración en la Comunidad Europea. El multilateralismo, por su parte, constituye un verdadero delegacionismo por el cual los estados nacionales renuncian a decidir sobre un conjunto de cuestiones de tipo económico, social y cultural, cediendo dichas decisiones a organismos internacionales, decisiones que lógicamente quedan exentas del arbitrio de los gobiernos que se encuentran al frente de la administración de cada estado nacional.
Dadas estas condiciones, es fácil advertir que las ideologías, tanto el marxismo-leninismo como el liberalismo, han perdido casi toda su capacidad de justificar el mando político quedando, de esta manera, reducidas a controversias académicas poco atractivas para la opinión pública en general. Sin embargo, uno de los capítulos más trascendentes de la contradicción entre el capitalismo y el socialismo, conserva una parte importante como elemento presente en los conflictos político-electorales propios del capitalismo democrático: la controversia sobre el intervencionismo estatal en la economía real y en la financiera. La pandemia originada en China y expandida por todo el mundo, ha planteado con renovada fuerza y urgencia dicha controversia.
Este ensayo intenta analizar cómo el neo-intervencionismo se está explayando en la Argentina, amparado en la necesidad de que el Estado aplique determinadas políticas, en principio orientadas a mitigar los efectos deletéreos de la enfermedad.
El impacto de la pandemia sobre las relaciones y los conflictos propios del poder, se debe analizar distinguiendo los tres espacios en que se divide el fenómeno político: el estatal/institucional, el mediático y la calle.
La teoría política, desde los tiempos de Thomas Hobbes, nos enseña que el Leviatán estatal sólo es soportable – se legitima- porque su esencia es la de evitar toda muerte no deseada, es decir, proteger la vida de los ciudadanos para evitar que la lucha de todos contra todos – homo homini lupus- no sólo desgarre a la sociedad en guerras intestinas, sino que impida la configuración del orden necesario para la eficiente producción de los bienes y servicios que la sociedad requiere para su subsistencia y reproducción.
La evitación de la muerte implica no solamente el monopolio estatal de la coacción – el uso de la fuerza- y de la creación del derecho, sino también la protección de la salud pública que comprende la preservación de la salubridad mediante acciones preventivas y el deber de asistir a la población, sin distinción de clases sociales, en los casos de enfermedad física y/o mental.
Lo que se ha puesto en evidencia ante la expansión del COVID19, es la centralidad del rol asumido por el Estado en lo que hace a los esfuerzos para evitar los contagios masivos y asistir a los infectados por el virus. Puede afirmarse, como lo han hecho muchos analistas de la situación creada por la pandemia, que la intervención prioritaria de los gobiernos a cargo de la administración del Estado, plantea lógicamente la cuestión de los alcances de dicha intervención y la pareja necesidad de impedir que ésta desborde sobre otras funciones que por la naturaleza del sistema capitalista-democrático, se adjudican a la actividad privada, es decir, se encuentran exentas del poder de decisión gubernamental por pertenecer, según el paradigma ideológico derivado de nuestra Constitución, al ámbito de las libertades expresamente indicadas en varios artículos y en el Preámbulo de la norma fundamental que rige el sistema institucional de la República.
No es de extrañar que los límites entre la intervención necesaria del Estado en el tratamiento de la pandemia y los excesos en que pueden incurrir los gobernantes so capa de prevenir y controlar la expansión de la enfermedad, son en verdad muy tenues de por sí y que, además, los políticos a cargo de la administración pública tienden a exagerar los peligros emergentes de los contagios que se pueden producir a causa de las interacciones sociales más elementales con el objeto de allanar las vías hacia una creciente intervención del Estado en la actividad económica en sus diversos aspectos y fases.
Sin embargo, las decisiones gubernamentales sobre la verdadera dimensión de los daños emergentes de la pandemia no tendrían una eficacia satisfactoria si no fueran acompañadas por una intensa presión mediática sobre el conjunto de la sociedad civil. La comunicación oficial sobre los distintos aspectos de la pandemia, siempre puede ser objetada como sesgada en beneficio de las intenciones, explícitas o implícitas, de los gobernantes. De aquí que las noticias e informaciones producidas en el espacio mediático por los aparatos privados de comunicación masiva sean imprescindibles para obtener el consenso público que las medidas gubernamentales necesitan para ser de cumplimiento voluntario o, por lo menos, no abiertamente desobedecidas.
Como se sabe, el espacio mediáticose construye y se sostiene sobre un fundamento socio-antropológico: la incapacidad de los ciudadanos para acceder por medios empíricos a la información sobre los hechos relevantes que se generan y desarrollan en el concreto social. A medida que las sociedades tradicionales fueron evolucionando hacia formas más complejas de organizar la convivencia y la producción de bienes y servicios, los individuos y las familias fueron delegando en fuentes de información externas a la experiencia personal la función de conocer lo que sucede más allá de los círculos más próximos a la vida cotidiana de cada uno. Hoy, la globalización informativa, consecuencia necesaria de la globalización económica y financiera, genera la ilusión de que lo que sucede en el mundo, no ya en la sociedad en que se vive, está disponible para quien pueda hacer uso de la televisión y/o de internet.
Una vez constituido el espacio mediático, parece bien claro que predominar en él de manera tal que sea posible controlar la cantidad y la calidad de información que se difunde y, más aun, monopolizar la interpretación de los hechos puestos al alcance de la opinión pública, se transforma en una necesidad insoslayable para todos los actores que participan en los conflictos propios del sistema capitalista/democrático.
En el caso de la pandemia, la información que circula entre los medios de comunicación de masas y la sociedad civil es un elemento fundamental para inducir a la población a admitir como correctas y útiles las medidas adoptadas por los gobiernos. Esto es así porque “la gente”, sólo en una pequeña proporción puede experimentar personalmente los efectos de la enfermedad, evaluar la corrección de las estadísticas difundidas por los gobiernos, saber si las manifestaciones de los “expertos” poseen una suficiente base científica o si, en definitiva, los políticos devenidos administradores de la res publicamienten a designio para convencer a la ciudadanía de que sus decisiones en materia de prevención de los contagios son las adecuadas a la realidad de la situación. A lo que hay que agregar la influencia de las empresas dedicadas a la elaboración de productos destinados, presuntamente, a combatir los efectos más deletéreos del virus o a prevenir los contagios cual es el caso de las vacunas con respecto a las cuales se ha desatado una verdadera conflagración entre laboratorios, gobiernos y medios de comunicación.
Como es obvio, se plantea de esta manera un conflicto entre los medios oficiales y los comunicadores adeptos al gobierno y la llamada “prensa independiente” (periódicos, TV, radiodifusión, etc.) que dispone de cierta autonomía para disentir con la información oficial debido a su integración, como factor de poder económico, en el polo hegemónico del sistema. Asimismo, hay que tener en cuenta la profusa y contradictoria incidencia de “las redes” que multiplican los contenidos informativos proporcionando a los usuarios versiones que, por ser empíricamente incomprobables por el público, admiten una amplia gama de fake news que van más allá de lo referido a la salud y a los medios aplicados a combatir la patología esparcida por el virus.
Argentina: ¿atrapados sin salida?.
En otras varias oportunidades nos hemos referido al “miedo” como elemento de la política; es decir, acerca de cómo opera el miedo de los ciudadanos sobre el planteo y resolución de los conflictos de poder connaturales al sistema del capitalismo democrático. Lo que se dijo más arriba sobre cómo ha cambiado la índole de las relaciones interpersonales a causa del temor al contagio de persona a persona, no sólo modifica las interrelaciones sociales más comunes, sino que también afecta a los vínculos entre el Estado, los gobiernos y la sociedad civil.
Según lo hemos podido apreciar observando lo que sucede en nuestro país, el Estado ha incrementado su presencia en todo el concreto social y el gobierno de Alberto Fernández ha conseguido que una amplia mayoría de los argentinos obedezca acríticamente sus órdenes, prohibiciones y directivas de corto y mediano plazo, lo cual implica el ejercicio del mando sin casi desviaciones y contradicciones provenientes de la ciudadanía. Claro está que esta inusitada obediencia – que se corresponde con un protagonismo del Presidente, impensable antes de la pandemia- debería limitarse a un área de las decisiones gubernamentales dirigidas al manejo de la situación creada por la difusión del virus.
Sin embargo, se corre el peligro de que la habitualidad del tipo de obediencia originada en el miedo al virus, desborde sobre otras funciones de la administración de la República, generando una clase sui generisde autoritarismo y de concentración del poder en el Estado cuya intervención magnificada en los asuntos sociales se ha venido amparando en la supuesta prioridad de la preservación de la saludpública que, a su vez, se basó principalmente en el confinamiento de las personas dentro de sus residencias sin tener en cuenta la enorme disparidad de la calidad de las viviendas en las que se pretende encerrar a los individuos y a las familias convivientes. Si a ello agregamos que la prórroga sin plazo cierto de vencimiento de la cuarentena pareció una necesidad imperiosa del gobierno a causa de la inexistencia comprobada de un plan de salidade la excepcionalidad manifiesta ocasionada por el virus, se comprueba que nos encontramos en una situación inusitada que, por esta misma razón, genera angustias e incertidumbre de una magnitud tal que de permanecer en la mente de la población más allá del razonable temor al contagio, seguramente afectará negativamente el orden necesario para el funcionamiento de la economía real que ya ha sufrido un deterioro inédito anteriormente.
En consecuencia lo que se puede advertir claramente es un incremento del intervencionismo estatal susceptible de expandirse sobre funciones sociales y económicas que, por expresas disposiciones del ordenamiento jurídico vigente, comenzando por la Constitución, se encuentran exentas de la intervención directa del gobierno. Es en este punto que se debe reflexionar sobre la escasa o nula inserción del kirchnerismo-cristinismo en la conformación del polo hegemónico del sistema de poder, constituido éste por los principales factores que aportan el capital para sustentar la actividad económica productora de bienes y servicios y por el sector financiero privado (bancos, fondos de inversión bolsas de valores, etc.) Es posible que habiéndose diluido hasta casi desaparecer el sustento ideológico de la actividad política, el kirchnerismo haya optado por operar desde el Estado gobernándolo como si se tratara de una organización que debería competir con las grandes corporaciones industriales y financieras, además de intentar forzar la irrupción del actual gobierno en los negocios propios de la producción y comercialización de bienes de origen agrario. Es decir, el Estado utilizado como un elemento de apropiación de riqueza producida bajo el sistema del capitalismo democrático so pretexto de protagonizar una cruzada en pro de la justicia social a partir de la redistribución del ingreso como principio y fin de la legitimidad de ejercicio del mando conferido electoralmente.
Ahora bien; además del peligro de una ratificación y acrecentamiento de las tendencias autoritarias que son la marca de fábrica de los gobiernos K, hay que considerar seriamente cómo ha de incidir el “dirigismo sanitario”en el funcionamiento de la sociedad una vez que la pandemia se haya reducido a una endemia del tipo del dengue o el mal de Chagas. En este sentido, la sociología, la psicología y la psicología social tienen mucho que decir.
En primer lugar, la magnitud del deterioro de las relaciones familiares y sociales depende del tipo de sociedad que se observe y éste, a su vez, del grado de desarrollo de la economía de cada país o región. Pero más allá de lo peculiar de cada situación, no es acertado dudar de que el impacto sobre dichas relaciones será profundo, extenso y tal vez perdurable. En efecto; lo que se ha afectado de manera ostensible son las rutinas, placenteras o no, que informaban la vida cotidiana de los individuos y las familias. Dichas rutinas han dado paso a modos de existir dentro de la esfera de intereses y afectos de cada uno, derivados de imposiciones provenientes de las autoridades políticas que se justifican por la excepcionalidad de la situación generada por la pandemia. El caso de la provincia de Formosa es un ejemplo bien claro de los excesos a los que puede conducir el abuso el decisionismo exento de límites morales, jurídicos y/o carente de fundamentos válidos desde el punto de vista científico.
Este verdadero estado psico-social de excepciónestá penetrado profundamente por una extendida sensación de peligro inminente. Se trata de una condición generalizada de las conciencias según la cual el modo de vida anterior a la irrupción de la pandemia, debe ser reemplazado por nuevas rutinas: el encierro, la desinfección de los más diversos objetos, el “distanciamiento social”, el uso obligatorio de barbijos que implican una fuerte restricción a la comunicación interpersonal, etc. La transgresión de cualquiera de estas normativas y preceptos de conductas destinadas a prevenir los contagios, es considerada cuasi delictiva y genera repudios y agresiones entre quienes han internalizado la idea de que se vive constantemente en peligro de muerte.
Un gobierno como el de Alberto Fernández que debía afrontar antes de la irrupción del coronavirus una situación económica y financiera deplorable, no es de extrañar que hiciera uso de la pandemia para ocultar bajo la cubierta de la preocupación por la “salud”, la mayor parte de los conflictos sociales preexistentes. De ahí la extensión insoportable de la cuarentena y la permanente extorsión sobre la débil oposición consistente en identificarla con los “anti-cuarentena” y, como consecuencia directa de ello, con la indiferencia ante la muerte. Esta situación, que se creyó superada a fines del año 2020, ha vuelto a plantearse dramáticamente en los días que corren, a raíz de la “segunda ola” de contagios que se estima más perniciosa y letal que la “primera ola”.
Creo que está bien claro cuál es la estrategia del gobierno de AF para sostenerse al mando en tanto pueda seguir amparándose en el virus. Pero no sucede lo mismo con la transferencia del cuarentenismo, los controles del espacio público, los retenes, los permisos que degradan la esfera íntima de la vida de los ciudadanos a la actividad política “normal”. Muchos comunicadores sociales hablan sobre una nueva normalidady sostienen que “nada será como antes de la pandemia”. Si a esa “nueva normalidad” se la considera como una prolongación análoga a lo que se está viviendo en estos días, las perspectivas políticas que aparecen en el horizonte argentino deben suponerse desoladoras.
En efecto; lo que puede apreciarse a simple vista de cualquier observador imparcial – es decir, no cegado por la creencia de que la política se reduce a la confrontación entre CFK y Macri- es que durante las sucesivas cuarentenas decretadas por el gobierno, el funcionamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial es absolutamente anómalo por lo que, en la práctica, se ha abolido de factola interdependencia de los tres poderes constitucionalmente establecidos lo cual ha revertido en una especie deabsolutismo bobode la autoridad presidencial. Si estas deformidades institucionales y jurídicas son las que informarán a la pretendida nueva normalidad, se impondría un paradigma político según el cual la legitimidad de origen del actual gobierno se internaría en un proceso en el que dicha legitimidad, electoralmente obtenida, daría paso a una evidente ilegitimidad de ejercicio del poder.
Llegados a este punto de nuestra reflexión, es del caso preguntarse por el cómose podría restaurar, por lo menos, el precario orden jurídico-institucional existente a partir de 1983. Ello equivale a plantearnos la cuestión del espacio en el que sería razonablemente posible iniciar un proceso de recuperación del Estado con el objetivo de transformarlo en un instrumento útil para la reconstrucción de la economía, hoy desastrada y desprovista de los elementos necesarios para que la sociedad pueda subsistir y reproducirse dentro de los límites constitucionales vigentes.
Para este interrogante existen sólo dos respuestas: o el proceso de reconstrucción se inicia en el espacio político-institucional configurado de la manera en que hoy lo está, o bien es la sociedad civil desde donde ha de surgir el impulso que requiere el arranque de dicho proceso de reconstrucción y posterior desarrollo político, económico y socio-cultural.
En la historia del siglo XX, en la Argentina, existen sólo dos ejemplos de transformación política a partir de impulsos provenientes de lo profundo del concreto social: el origen del radicalismo vinculado a la sanción de la Ley Sáenz Peña que consagró el voto secreto y obligatorio, y el del advenimiento del peronismo que vino a completar la integración de la sociedad iniciada por la Unión Cívica como representante de la nueva clase media a partir del proceso inmigratorio de fines del siglo XIX, mediante la promoción y el ascenso social de los trabajadores que protagonizaron el 17 de Octubre de 1945.
En lo que se refiere al radicalismo, está claro que el partido considerado el modelo de organización política adaptada a los principios democráticos vigentes en el siglo XIX, se originó en dos procesos coincidentes: los flujos inmigratorios procedentes de Europa y el tránsito de una sociedad tradicional a otra urbana en vías de transformarse en una sociedad de masas.
Sobre la base de estos procesos, la emergencia de sectores medios – ni oligárquicos, ni proletarios- impulsó allá por abril de 1890 la formación de la Unión Cívica en cuyas filas individuos pertenecientes a la clase más ilustrada, advirtieron la necesidad de modernizar el paradigma institucional así como se iban modernizando los instrumentos aplicados a la producción de bienes y servicios.
Si bien, después de muchos retrocesos y progresos y luego de dejar de lado los medios insurreccionales utilizados en 1891 y 1897, el partido rebautizado como Unión Cívica Radical consiguió llegar a su objetivo principal – la elección del Presidente y de los legisladores por el voto secreto y obligatorio de los ciudadanos- no alcanzó a integrar a gran parte de la clase media baja ni al creciente número de asalariados urbanos ni, mucho menos, a los trabajadores ocupados en tareas agropecuarias. Sin embargo existieron movimientos que como el lencinismo en Mendoza y el bloquismo en San Juan, intentaron, con algunos éxitos temporales, abrir el radicalismo a la clase trabajadora mediante la adopción de políticas dotadas de un claro sentido de justicia social. De todas maneras durante la década de 1920, el radicalismo permaneció posicionado en amplios sectores de la clase media hasta que el golpe militar de septiembre de 1930 interrumpió la sucesión de gobiernos democráticamente elegidos y, como bien se sabe, paralizó todo proceso de apertura de la UCR hacia los sectores ubicados en la base de la pirámide social.
El peronismo fue el encargado de completar el proceso de integración social iniciado por el radicalismo. Pero es preciso tener en cuenta que este nuevo movimiento político cuyo símbolo ha sido y es el 17 de Octubre de 1945, no hubiese podido triunfar sin el aporte decisivo de dos organizaciones en principio ajenas al partidismo político: el Ejército y los sindicatos, es decir el poder coactivo desde 1943 posicionado en el Estado y la dirigencia sindical –no toda, por supuesto- a cargo de la defensa de los intereses de los trabajadores. Desde el punto de vista de la sociología, las organizaciones gremiales de obreros y empleados, también fueron el resultado del proceso demográfico de urbanización y, en consecuencia, los emergentes más notorios del fin de la sociedad tradicional en la mayor parte de la geografía nacional.
Las circunstancias históricas que permitieron el éxito del radicalismo y del peronismo, obviamente, no se dan en la actualidad ni podrían darse atento el grado de desarrollo alcanzado por los medios tecnológicos aplicados a la economía y a su fuerte incidencia en la cultura de masas. Esto debería ser tenido muy presente cuando se pretende bosquejar el derrotero de salida de la actual desastrosa situación política, económica y social.
Es del caso preguntarnos, entonces, de dónde provendría el impulso necesario para emprender un verdadero proceso de reconstrucción de las instituciones básicas de la República sin las cuales sólo la utopía del espontaneísmo queda en pie o, en su defecto, otra ilusión aun más negativa: insurrección armada. O, tal vez, una combinación de ambas en proporciones que nadie, razonablemente, ha podido prever hasta ahora.