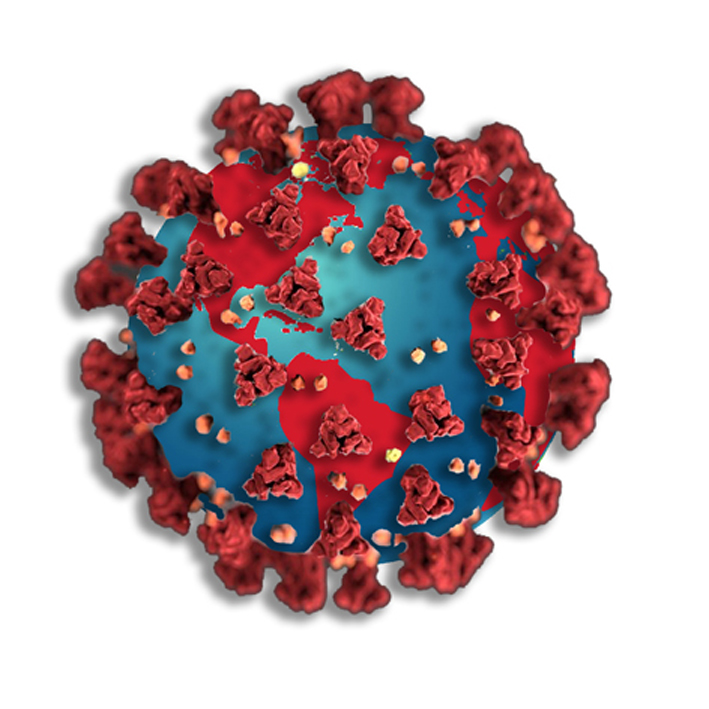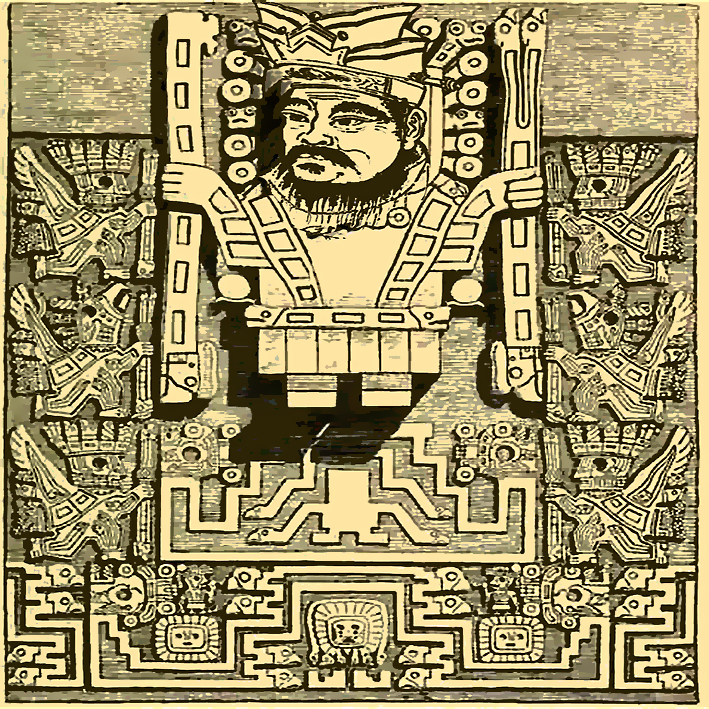«No formular ciertas preguntas conlleva más peligros que dejar de responder a las que ya figuran en la agenda oficial. Formular las preguntas equivocadas suele contribuir a desviar la mirada de los problemas que realmente importan. El silencio se paga con la dura divisa del sufrimiento humano. Formular las preguntas correctas constituye la diferencia entre someterse al destino y construirlo, entre andar a la deriva y viajar.”
Zygmunt Bauman
“La globalización:consecuencias humanas.”[1]
En un artículo anterior intentamos develar las verdaderas consecuencias de la actual biocrisis, producto de la conjunción de una pandemia virósica (covid-19) que perturba notoriamente los frágiles equilibrios alcanzados en la post-crisis 2008 no sólo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de la economía real y el mercado de trabajo.
En esa oportunidad tratamos de diseñar categorías de análisis a partir de un desarrollo que concertaba la teoría social con la tipología constructiva a través de los conceptos de equilibrio y cambio. En el mismo, señalábamos que la noción de equilibrio representaba un procedimiento metodológico que se correspondía con lo que en estadística se da en llamar una hipótesisnula, destinada a percibir y calibrar mejor el cambio. Suponíamos entonces, a título de hipótesis, que la estructura o los elementos estructurales son constantes o estables en un momento dado del tiempo, por lo tanto, la estabilidad estructural constituye teóricamente un punto de equilibrio entre el sistema social y su entorno, como también en el seno mismo del sistema social.
Frente a una perturbación, la tendencia natural de todo sistema consiste en preservar su equilibrio o en recuperarlo. En la práctica, sin embargo, el equilibrio suele romperse, hecho que entraña un cambio en el sistema.
A este respecto, distinguimos dos casos, que constituyen dos tipos de cambio social: En el primer caso, el equilibrio se rompe para dar lugar a un nuevo equilibrio, sin que el propio sistema resulte modificado. El sistema, en cuanto unidad o conjunto, sigue siendo el mismo: el nuevo equilibrio se opera como consecuencia de una serie de modificaciones en ciertas partes, en ciertos subsistemas, del sistema, sin implicar importantes transformaciones en el sistema global. Podemos hablar entonces de cambio de equilibrio.
Por otra parte, si las fuerzas de cambio son demasiado poderosas, si la presión ejercida, desde fuera o desde dentro, sobre el sistema es demasiado fuerte, la ruptura del equilibrio entraña entonces, en la estructura del sistema, un cambio cuya acumulación da lugar a un estado cada vez más diferente de la situaciónanterior tomada como punto de partida. En este caso, podemos considerar que se trata de un tipo de cambio diferente del anterior: no es ya solamente un cambio de equilibrio, sino de un cambio de estructura, que afecta a la naturaleza del sistema entero.
Por último, tomando en cuenta las premisas anteriores bosquejamos, a partir de la crisis financiera global de 2008, tres hipótesis de escenarios posibles: 1) equilibrio sin cambio; 2) cambio de equilibrio y 3) cambio de estructura, que intentamos someter al contexto de la prueba de frente a la actual biocrisis.
El tercer escenario
Los indicadores de la cuestión social y los datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al II y III trimestre nos indican que nos encontramos frente al tercer escenario.
Habíamos señalado con anterioridad, respecto de este escenario, que la ineficacia para el desarrollo de la economía real y la creación de trabajo, que junto a la crisis de deuda del país, respecto al sistema financiero internacional, más la presión de los trabajadores organizados por equiparar sus salarios, al menos lo perdido por el alza inflacionaria; las multitudes disconformes frente al aumento de la precariedad y las desigualdades o cualquier perturbación externa (como es el caso de la actual biocrisis) se constituyeron en variables que han roto el frágil e inestable equilibrio que venía arrastrando la economía y el mercado de trabajo, hasta las primeras medidas de aislamiento decretadas frente la pandemia.
Las fuerzas implicadas en esta nueva conflictividad social son demasiado poderosas y si la presión ejercida sobre el sistema, desde fuera (por las exigencias de los mercados financieros internacionales y las consecuencias de la biocrisis) o desde dentro (por los trabajadores organizados y las multitudes excluidas y atemorizadas por su futuro), es demasiado fuerte, la ruptura del equilibrio entraña, en la estructura del sistema, un cambio cuya acumulación da lugar a un estado cada vez más diferente de la situaciónanterior tomada como punto de partida.
Si bien tenemos que esperar la publicación de la base de datos de la EPH del IV trimestre para tener dos puntos de apoyo que nos marquen una tendencia después de la parálisis económica del II trimestre, podemos intuir algunas características de la actual situación, del comportamiento de los actores implicados en la misma y la fenomenología de la cuestión social:
El primer fenómeno que observamos es que estamos frente a un experimento natural inédito que intentamos enfrentar con matrices mentales, categorías ideológicas y experiencias prácticas vetustas, que remiten a anteriores crisis. La falta de claridad en las categorías de análisis debilitan el grado de abstracción y el pensamiento crítico necesario para enfrentar la biocrisis, dando paso a una suerte de pensamiento “dogmático asertivo” que confunde la experiencia actual con la crisis de la salida traumática de la convertibilidad (2001-2002), con lo cual se está confundiendo la naturaleza y profundidad de la misma. El pensamiento “dogmatico asertivo” nos hace diagnosticar una fractura expuesta (2001-2002) cuando estamos frente a una hemorragia interna y su consecuente anemia que debilita el capital, las fuerzas productivas, el trabajo y las protecciones sociales. Mientras estamos perdiendo la “bolsa y la vida” intentamos corregir las actuales distorsiones con los gastados instrumentos que utilizamos para salidas de crisis anteriores. Pero, las crisis no se repiten, porque cambian de tiempo y circunstancia, de dimensión y trascendencia.
La segunda característica, mientras esperamos datos del IV trimestre, apunta al cambio estructural en la estratificación de la Población Económicamente Activa (PEA) donde se acentúan las tendencias hacia una mayor inactividad absoluta, tal como la describe la tasa de actividad, una mayor desocupación y una mayor precariedad. Con respecto a esta última existe la tendencia a un reforzamiento del precariadoen detrimento del salariado. En cuanto al precariado podemos distinguir el primer precariadocompuesto por los asalariados no registrados que difieren del asalariado formal, en que cobran entre un 60 y un 70% del salario mínimo de convenio de cada tipo de actividad y que no contribuyen al sistema previsional ni al sistema de salud. En cambio, el segundoprecariadoestá compuesto por cuentapropistas divididos en empleadores informales, trabajadores independientes con oficio determinado, familiares sin salario y un conjunto de individuos sin oficio, perdidos en el mar de la transición expulsiva de un mercado de trabajo sin ley. En la actualidad, el segundoprecariadocrece a expensas de los trabajadores despedidos del mercado formal y de los asalariados no registrados del primero. Es decir, la tendencia natural del actual proceso consiste en crear individuos por defaultque transitan inevitablemente el camino que va de la integración descalificantea la desafiliación absoluta. De esta manera, la política sigue perdiendo inexorablemente la posibilidad de fundar el orden social.
Estas categorías, permiten analizar las desigualdades que atraviesa el mundo laboral actual y, lo que a nuestro juicio es el eje central de la discusión sobre los procesos de precariedad: el debilitamiento, e incluso la ruptura, del vínculo social implicado en las lógicas últimas de dicho proceso.
En este sentido, podemos señalar la importancia de las formas e intensidad de los vínculos sociales, para estudiar su entrecruzamiento y el riesgo de rupturas simultáneas o progresivas de cada uno de ellos. En este aspecto distinguiremos, como señala Serge Paugam, cuatro grandes tipos de vínculos sociales: el vínculo de filiaciónpor el cual se reconoce que cada individuo nace en una familia a la que pertenece sin que la haya elegido. El mismo, contribuye al equilibrio afectivo del individuo en el contexto de la función socializadora de la familia. El vínculo de participación electivase refiere a la socialización extra familiar durante la cual el individuo entra en contacto con otros individuos a los que aprende a conocer en el marco de grupos o instituciones diversas. El vínculo de participación orgánicase caracteriza por el aprendizaje y el ejercicio de una función determinada en la organización del trabajo. Según Durkheim, lo que crea el vínculo social en las sociedades modernas – lo que denomina la solidaridad orgánica – es, ante todo, la complementariedad de las funciones, la que confiere a todos los individuos, por muy diferentes que sean entre sí, una posición social precisa, susceptible de aportar a cada uno, al mismo tiempo, la protección elemental y la sensación de ser útil. Este vínculo de participación orgánica se constituye, por consiguiente, en el marco de la escuela y se prolonga en el mundo del trabajo. Por último, el vínculo de la ciudadaníadescansa en el principio de pertenencia a una nación, donde ésta reconoce a sus miembros derechos y deberes y hace de ellos ciudadanos completos.
La precariedad termina con los dos pilares de la integración social que son la protección y el reconocimiento del individuo respecto de quienes deberían ser sus semejantes.
Ciertamente existe una gran incertidumbre con respecto al punto de salida de la crisis suscitada por la pandemia actual, pero cualquiera fuera el desenlace, existe la secreta convicción de que estamos en presencia del límite último de las políticas públicas tal como se vienen gestando y desarrollando en las última cuatro décadas. Por lo tanto, existen motivaciones para creer que ha llegado la hora de las reformas estructurales. De lo contrario, debemos resignarnos a la regulación de la pobreza, a la administración de lo precario y a vivir a distancia de la deseada cohesión social. Cabe preguntarse de qué manera se puede producir el rediseño de la matriz productiva y distributiva en lo interno de las sociedades en el marco de la cooperación regional, facilitando políticas de pleno empleo, desprecarización laboral y remonetarización del salario, que permitan fundar las bases materiales para construir una sociedad de semejantes.
[1]BAUMAN, Zygmunt. La globalización: consecuencias humanas. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1999.